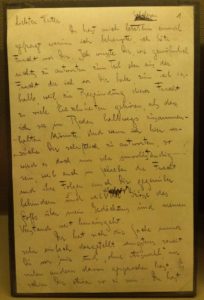1.
Llegué al I Ching por una referencia que encontré en un libro de Jung. Luego, para mi sorpresa, la edición que conseguí, la de Richard Wilhelm, traía un prólogo del psicoanalista suizo que me impresionó mucho. Básicamente Jung dialogaba con el I Ching.
Me volví un asiduo del oráculo, tanto que hice años después un programa con monedas virtuales para consultarlo (que he de actualizar pronto, es del año 98), aunque mi método preferido es la lectura con los 50 tallos de milenrama, que es más dispendiosa pero tiene la virtud de que propicia el estado de concentración necesario para escuchar mejor el resultado.
En unas vacaciones de mitad de año trabajé como obrero para mis tías que se dedicaban al diseño de jardines. En los momentos de reposo, en medio de la naturaleza, me asombraba de ver las imágenes del libro a mi alrededor. Sentía que había sido escrito a partir de la experiencia humana, de la lectura sabia de la naturaleza. Recordemos que uno de sus prodigios es que su sistema de Yin y Yang fue el que inspiró a Leibniz para establecer el sistema binario, el mismo que está en la raíz de nuestra era digital: la representación de la realidad en unos y ceros. (Sigue leyendo »»)